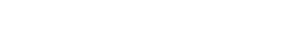Síntomas en busca de objeto y nombre
|
|
|
|
Cuando cada vez más gente oye trompetas, se pone nerviosa y echa a correr, a esa gente se le puede, se le debe y ciertamente se le suele hacer dos preguntas: ¿de dónde se está escapando? ¿Y adónde se está escapando? Los sirvientes suponen que sus amos lo saben y, tal como sugirió Kafka, les preguntan con insistencia cuál es su destino. Los amos, sin embargo, al menos los más circunspectos y responsables, y sobre todo aquellos que tienen una perspectiva más amplia (los que están ansiosos por aprender de la amarga experiencia del Ángel de la Historia de Paul Klee/Walter Benjamin, que se ve irresistiblemente impulsado al mismo futuro al que está dando la espalda, mientras ante él va creciendo la pila de escombros y su mirada permanece clavada en las fatuidades y horrores repelentes y perfectamente palpables del pasado y del presente, capaz como mucho de especular y fantasear acerca de adónde está yendo), eludirán probablemente toda respuesta directa, y es de suponer que el «de dónde» será lo más lejos que se atrevan a ir en sus intentos de explicación. Son conscientes de que tienen razones más que suficientes para escaparse, pero corren dando la espalda al Gran Desconocido, sin los indicios suficientes para imaginarse adónde están yendo. Esa respuesta, de todos modos, dejaría a los sirvientes desconcertados. De hecho, elevaría sus niveles de ansiedad e irritación hasta extremos de pánico y furia.
Hoy en día pensamos que todos los expedientes y estratagemas que hasta hace poco considerábamos eficaces —o incluso infalibles— de cara a resistir y afrontar los peligros de las crisis han rebasado o están a punto de rebasar su fecha de caducidad. Sin embargo, apenas tenemos idea alguna de con qué reemplazarlos. La esperanza de poner la historia bajo control humano, y la determinación consiguiente de hacerlo, han ido desapareciendo prácticamente del todo a medida que los saltos y brincos sucesivos de la historia humana competían y por fin superaban en imponderabilidad e incontrolabilidad a las catástrofes naturales.
Si todavía creemos en el «progreso» (algo que no está claro en absoluto), hoy en día tenemos tendencia a verlo como una mezcla de bendiciones y maldiciones, en la que el volumen de las maldiciones no deja de crecer mientras que las bendiciones se van volviendo cada vez más escasas y dispersas. A diferencia de nuestros antepasados recientes, que todavía consideraban el futuro el lugar más seguro y prometedor en el que podían invertir sus esperanzas, nosotros solemos proyectar en él principalmente nuestros múltiples miedos, ansiedades y aprensiones: el miedo a la escasez cada vez mayor de empleos, a la fragilidad aún mayor de nuestras posiciones sociales, a la temporalidad de los logros de nuestras vidas o al desfase cada vez mayor entre las herramientas, recursos y habilidades que tenemos a nuestra disposición y la trascendencia de los desafíos que se nos oponen. Por encima de todo, tenemos la sensación de que estamos perdiendo el control sobre nuestras vidas y viéndonos reducidos a la condición de peones movidos de un lado para otro en una partida librada por jugadores desconocidos e indiferentes a nuestras necesidades, o incluso directamente hostiles, crueles y completamente dispuestos a sacrificarnos en pos de sus objetivos. Aunque no hace mucho tiempo se asociaba con una mayor comodidad y una disminución de los inconvenientes, en la actualidad lo que suele evocar la idea del futuro es la amenaza horripilante de que a uno lo identifiquen o lo clasifiquen como inepto o inservible, de que le nieguen su valor y su dignidad y por esa razón lo marginen, lo excluyan y lo conviertan en paria.
Permítanme que me concentre en uno de los síntomas de nuestra condición actual —el recientemente escenificado, y muy probablemente lejos de tocar a su fin, drama del «pánico a la inmigración»— y que lo use como ventana a través de la cual se pueden espiar ciertos aspectos aterradores de nuestra situación que de otra forma permanecerían ocultos.
Está, por un lado, la cuestión de la emigración/inmi gración (de/a). Y luego tenemos la migración (de, pero ¿adónde?). Se trata de cuestiones gobernadas por distintos reglamentos y lógicas, cuya diferencia viene determinada por la divergencia de sus raíces. En cualquier caso, sus efectos sí son similares, un parecido dictado por la naturaleza de las condiciones psicosociales de los países de destino. Tanto las diferencias como las similitudes se ven magnificadas por la globalización en marcha y muy probablemente imparable de la economía y de la información. La primera convierte todos los territorios genuina o supuestamente soberanos en «vasos comunicantes», cuyos contenidos líquidos se sabe que fluyen entre ellos hasta que se alcanza el mismo nivel en ambos. La segunda propaga la difusión de estímulos, la conducta imitativa y las áreas y criterios de la «privación relativa» a una escala completa y verdaderamente planetaria.
El fenómeno de la inmigración, tal como señaló el extraordinariamente visionario Umberto Eco mucho antes de que arrancara la presente migración de pueblos, "se puede controlar políticamente, restringir, promover, planear o aceptar. No sucede lo mismo con la migración". Eco formula a continuación la pregunta crucial: «¿Acaso es posible distinguir entre inmigración y migración cuando el planeta entero se está convirtiendo en escenario de movimientos intersectantes de gente?». Y tal como él sugiere en la respuesta: «Lo que Europa está todavía intentando tratar como inmigración es de hecho migración. El Tercer Mundo está llamando a nuestras puertas y va a entrar por mucho que nosotros estemos en desacuerdo. [...] Europa se va a convertir en continente multirracial, o de “color” [...]. Así es como va a ser, da igual que les guste a ustedes o no». Y déjenme añadir, da igual que «a ellos» les guste o no y/o que todos «nosotros» lo lamentemos.
¿En qué punto se convierte la emigración/inmigración en migración? ¿En qué punto el goteo políticamente manejable de inmigrantes que llaman a nuestras puertas se convierte en el flujo masivo, cuasiautosuficiente y autoimpulsado de migrantes que rebasan o se saltan todas las puertas, acompañado de sus refuerzos políticos pergeñados a toda prisa? ¿En qué momento los añadidos cuantitativos se convierten en cambios cualitativos? Las respuestas a esas preguntas han de seguir viéndose esencialmente disputadas mucho más allá del momento que de forma retrospectiva pueda reconocerse que ha sido el punto de inflexión.
Lo que distingue ambos fenómenos es la cuestión de la «asimilación»: su presencia endémica en el seno del concepto de inmigración y su llamativa ausencia del concepto de migración; un vacío inicialmente llenado por las nociones de «crisol de culturas» o «hibridación» y en la actualidad cada vez más por el de «multiculturalismo», es decir, una diferenciación y diversidad cultural que ha venido a quedarse hasta donde podemos prever, en vez de ser una simple etapa en el camino a la homogeneidad cultural y por consiguiente en esencia una irritación transitoria. Para evitar toda confusión entre la situación ya existente y las políticas destinadas a lidiar con esa situación —una modalidad de confusión para la cual el concepto «multiculturalismo» es una denominación tristemente famosa— es aconsejable reemplazar el segundo término por el concepto de «diasporización». Éste sugiere dos rasgos cruciales de la situación que está emergiendo en la actualidad como resultado de la migración; el hecho de depender mucho más de los procesos e influencias de las bases que de la regulación impuesta desde arriba, y el hecho de fundamentar la interacción entre diásporas más en la división del trabajo que en la consolidación de culturas.
Eco publicó su ensayo en 1997. En 1990, la ciudad de Nueva York, que él usó de ejemplo, tenía a un 43 % de población «blanca», un 29 % de gente «negra», un 21 % de «anhoissp» y un 7 % de «asiáticos». Veinte años más tarde, en 2010, los «blancos» ya eran solamente el 33 % y estaban acercándose más que nunca a ser una minoría.3 Se puede registrar un número parecido de categorías étnicas, religiosas o lingüísticas, con una distribución parecida de porcentajes, en todas las grandes ciudades de todos los continentes del mundo, cuyo número también está aumentado. Y recordemos que, por primera vez en la historia, la mayor parte de la humanidad vive en ciudades, y que la mayor parte de ese sector urbanizado de la humanidad vive en las grandes ciudades, que es donde suelen establecerse y modificarse a diario los patrones de la vida del resto del planeta.
Nos guste o no, los moradores de las ciudades nos encontramos en una situación que nos obliga a desarrollar las habilidades necesarias para convivir con la diferencia a diario y seguramente de forma permanente. Después de doscientos años soñando con la asimilación cultural (unilateral) o con la convergencia (bilateral), y con sus prácticas subsiguientes, estamos empezando a afrontar —aunque a regañadientes en muchos casos, y a menudo oponiendo una resistencia abierta— la perspectiva de esa mezcla de interacción y fricción entre múltiples identidades irreductiblemente diversas que caracteriza a las diásporas culturales entremezcladas y/o colindantes. La heterogeneidad cultural se está convirtiendo a marchas forzadas en rasgo inamovible y ciertamente endémico del modo urbano de cohabitación humana, pero la toma de conciencia de esta perspectiva no resulta fácil, y la primera respuesta siempre es de negación, o bien de rechazo firme, enfático y belicoso.
La intolerancia, sugiere Eco, precede a cualquier doctrina. En este sentido la intolerancia tiene raíces biológicas, se manifiesta entre los animales en forma de territorialidad y se basa en reacciones emocionales que son a menudo superficiales: no podemos soportar a quienes son distintos de nosotros, porque tienen la piel de un color distinto; porque hablan un idioma que no entendemos; porque comen ranas, perros, monos, cerdos o ajo; porque se tatúan...
Haciendo todavía más hincapié en la razón principal de esta oposición cerval a unas creencias comunes, Eco reitera: «Las doctrinas de la diferencia no generan una intolerancia incontrolada: al contrario, explotan unas reservas preexistentes y difusas de intolerancia». Esta declaración concuerda con la insistencia de Fredrik Barth, el formidable antropólogo noruego, en que las fronteras no se trazan en función de unas diferencias marcadas, sino al revés: las diferencias se marcan o se inventan porque las fronteras ya estaban trazadas de antemano. De acuerdo con ambos pensadores, las doctrinas se crean a fin de explicar y justificar «racionalmente», a posteriori, toda una serie de emociones ya presentes y en la mayoría de los casos firmemente asentadas de disposición negativa, desaprobación, antagonismo, resentimiento y belicosidad.
Eco llega a decir que «la forma más peligrosa» de intolerancia es la que surge en ausencia de cualquier doctrina. A fin de cuentas, con una doctrina articulada uno puede enzarzarse en polémicas para refutar sus afirmaciones explícitas y exponer uno por uno sus presupuestos latentes. Las pulsiones elementales, no obstante, son inmunes a esos argumentos y están protegidas contra ellos. A los demagogos fundamentalistas, integristas, racistas y étnicamente chauvinistas se los puede acusar, y hay que hacerlo, de alimentar y capitalizar la «intolerancia elemental» preexistente en pos de las ganancias políticas, ampliando de esa forma las reverberaciones de dicha intolerancia y exacerbando su morbidez; sin embargo, no se los puede acusar de causar el fenómeno de la intolerancia.
¿Dónde hay que buscar, por tanto, el origen y el impulso primario de ese fenómeno? Yo sugiero que hay que buscarlos en la última versión del miedo a lo desconocido, de lo cual los «extranjeros» o «gente de fuera» (por definición insuficientemente conocidos y todavía menos entendidos, y provistos de una conducta y unas reacciones casi impredecibles a los gambitos de uno) son los emblemas más prominentes: los más tangibles por ser los más cercanos y llamativos. En el mapa mundial en el que inscribimos nuestros destinos y los caminos que llevan a ellos, permanecen sin registrar (de nuevo por definición: si estuvieran registrados, ya habrían sido trasladados a alguna categoría distinta a la de extranjeros). Su condición recuerda asombrosamente a lo que se señalaba en los mapas antiguos con la advertencia hic sunt leones, escrita en las afueras de los deshabitados e inhabitables ?????????, con la salvedad, sin embargo, de que esas bestias misteriosas, siniestras e intimidadoras, esos leones con disfraz de migrantes, ya han abandonado sus remotas guaridas y están subrepticiamente agazapados en la puerta de al lado de la nuestra.
Resumiendo: en el mundo en el que vivimos se puede intentar controlar la inmigración (aunque con éxito muy moderado), pero la migración seguirá su lógica propia hagamos lo que hagamos. El proceso va a seguir desarrollándose durante mucho tiempo, de la mano de otro fenómeno más amplio, probablemente el más importante que está afectando hoy en día a la humanidad. Este otro problema —tal como sugirió Ulrich Beck, el principal analista social de las tendencias manifiestas y latentes de la condición humana durante el paso del siglo xx al xxi— es la contradicción flagrante entre nuestra situación ya cercana al cosmopolitismo y la ausencia virtual de una conciencia, una mentalidad o una actitud cosmopolita. Este problema está en la base de nuestros dilemas actuales más persistentes y de nuestras preocupaciones más inquietantes. Con lo de nuestra «situación cosmopolita», Beck se refería a la avanzada y ya mundial interdependencia material y espiritual de la humanidad, llamada en otras partes globalización. Entre esa situación y nuestra capacidad para adaptar nuestros actos a sus exigencias sin precedentes se abre un abismo amplio y de momento infranqueable. Seguimos contando con unos instrumentos diseñados en el pasado para promover la autonomía, la independencia y la soberanía, cuando lo que necesitamos es hacer frente (¡una tarea imposible en sí misma!) a los dolores de cabeza surgidos de la situación ya presente de interdependencia, erosión y disolución de la autonomía y la soberanía territoriales.
Se pueden concebir muchas formas legítimas, aunque condensadas y simplificadas, de recapitular la historia de la humanidad; una de ellas es la crónica de la extensión a veces gradual y a veces abrupta del «nosotros», empezando por las hordas de cazadores-recolectores (que, de acuerdo con los paleontólogos, no pudieron haber incluido a más de 150 miembros), pasando por las «totalidades imaginadas» de las tribus y los imperios, y hasta llegar a las naciones-Estado o «súper-Estados» contemporáneos, con sus federaciones o coaliciones. Ninguna de las formaciones políticas existentes, sin embargo, alcanza un estándar genuinamente «cosmopolita»; todas ellas ponen un «nosotros» frente a un «ellos». Cada miembro de esa oposición combina una función unificadora o integrante con otra divisoria o separadora; ciertamente, cada uno puede llevar a cabo una de esas dos funciones asignadas, a base y por medio de desentenderse del otro.
Esta división de los humanos entre «nosotros» y «ellos» —su yuxtaposición y antagonismo— ha sido un rasgo inseparable del modo humano de estar-en-el-mundo durante toda la historia de la especie. El «nosotros» y el «ellos» se relacionan entre sí igual que la cara y la cruz, las dos caras de la misma moneda, y una moneda con una sola cara es un oxímoron, una contradicción en sí misma.
Los dos miembros de la oposición se «definen por negación» recíprocamente: el «ellos» como «no-nosotros» y el «nosotros» como «no-ellos». Este mecanismo funcionó bien durante las primeras fases de la expansión progresiva de los cuerpos políticamente integrados; en cambio, no termina de encajar con su fase más reciente, la que viene impuesta en la agenda política por la emergente «situación cosmopolita». De hecho, resulta singularmente inadecuado para ejecutar "el último salto» en la historia de la integración humana: ampliar el concepto del «nosotros» y las prácticas de la cohabitación, la cooperación y la solidaridad humanas hasta abarcar el conjunto de la humanidad. Ese último salto se distingue claramente de la larga historia de sus antecedentes a menor escala, respecto a los cuales no sólo es cuantitativa sino también cualitativamentedistinto, carente de precedentes y de demostración práctica. Requiere nada menos que una separación necesariamente traumática entre la idea de «pertenencia» (es decir, de la identificación de uno mismo) y la de territorialidad o la soberanía política: un postulado que ya articularon en voz bien alta hace más o menos un centenar de años autores como Otto Bauer, Karl Reiner y Vladimir Menem a modo de respuesta a las realidades multinacionales de los imperios austrohúngaro y ruso, por mucho que dicho principio de separación no llegara nunca a integrarse en el uso ni en las convenciones de la política.
La aplicación de ese postulado tampoco parece estar sobre la mesa de cara al futuro cercano. Al contrario: la mayoría de los síntomas actuales señalan una búsqueda cada vez más ferviente de un «ellos», preferiblemente del extranjero de toda la vida, inconfundible e incurablemente hostil, siempre útil de cara a reforzar identidades, trazar fronteras y levantar muros. La reacción impulsiva «natural» y rutinaria de un número cada vez mayor de poderes fácticos a la erosión progresiva de su soberanía territorial suele incluir un debilitamiento de sus compromisos supraestatales y una retirada de su consentimiento previo a unir recursos y coordinar políticas, lo cual los aleja todavía más de complementar y coordinar su situación objetivamente cosmopolita con una serie de programas y proyectos a un nivel similar. Esa situación sólo se añade al desbarajuste subyacente a la gradual pero implacable desactivación de las instituciones existentes del poder político. Los principales ganadores son los financieros extraterritoriales, los fondos de inversión y los corredores de futuros a comisión que operan en todos los diversos grados de legalidad; los principales perdedores son la igualdad social y económica y los principios de justicia intra e interestatal, además de una gran parte, posiblemente una mayoría creciente, de la población mundial.
En vez de emprender un proyecto sincero, consistente, coordinado y a largo plazo que intente desarraigar los miedos existenciales resultantes, los gobiernos del mundo entero no han dejado pasar la oportunidad de llenar el vacío de legitimidad que han dejado atrás las prestaciones sociales menguantes y el abandono de los esfuerzos de la posguerra por instituir una «familia de naciones» con un fuerte empujón hacia la «titularización» de los problemas sociales y, en consecuencia, del pensamiento y la acción políticos. Los miedos populares —avivados, promovidos e incitados por una alianza no escrita pero estrecha de élites políticas y medios de información y entretenimiento de masas, y espoleados todavía más por la creciente marea de demagogia— son a todos los efectos bienvenidos como un mineral precioso y apto para la continua fundición de nuevas provisiones de capital político, un capital codiciado por una serie de potencias comerciales desatadas y acompañadas de sus grupos de presión y ejecución política a quienes les han arrebatado sus variedades más ortodoxas.
De lo más alto a lo más bajo de la sociedad —incluidos unos mercados laborales que establecen la melodía que luego sus flautistas nos tocan a nosotros, la chusma, para que la cantemos a coro— se crea un clima de desconfianza mutua (y apriorística), recelo y competencia a degüello. Y en medio de ese clima, las semillas del espíritu colectivo y de la ayuda mutua se asfixian, se marchitan y decaen (si es que sus brotes no han sido ya arrancados a la fuerza). Mientras que las acciones de las empresas concertadas y solidarias por el interés común se desvalorizan a diario, y sus efectos potenciales se atenúan, a la iniciativa por unir fuerzas y atender a intereses comunes se le quita la mayor parte de su atractivo, y así es como están muriendo todos los estímulos encaminados a emprender un diálogo orientado al reconocimiento recíproco, el respeto y la comprensión genuina.
«Si algún día los Estados se convierten en vecindarios de gran tamaño, es probable que los vecindarios se conviertan en pequeños Estados. Sus miembros se organizarán para defender las políticas y la cultura locales contra los extranjeros. Históricamente hablando, los vecindarios se han convertido en comunidades cerradas o provincianas [...] siempre que el Estado se abría.» Ésta fue la conclusión que sacó Michael Walzer hace más de treinta años, partiendo de la experiencia acumulada hasta entonces y presagiando su repetición en el futuro inminente. Y ese futuro, tras convertirse en presente, únicamente ha confirmado sus expectativas y diagnósticos.
Da igual que sea grande o pequeño, todo Estado se acaba reduciendo siempre a la misma idea básica: la soberanía territorial, es decir, la capacidad de actuar dentro de las propias fronteras tal y como desean los habitantes de esas fronteras y no al dictado de terceros. Después de una época de vecindarios que se fusionan, o que se considera que están destinados a fusionarse, para formar unas unidades mayores denominadas naciones-Estado (con la perspectiva de la unificación y homogenización de la cultura/ley/política humanas acechando, si no desde un futuro inmediato, sí desde un futuro irreversiblemente inminente), y después de la guerra prolongada que les declararon los grandes a los pequeños y los Estados a lo local y «provinciano», entramos ahora en la era de la «subsidiarización», donde los Estados se muestran ansiosos por descargar sus obligaciones, responsabilidades y (cortesía de la globalización y de la emergente situación cosmopolita) el farragoso deber de remodelar el caos en forma de orden, mientras que las localidades y provincias de antaño hacen cola para adquirir esas responsabilidades y luchar por obtener todavía más.
La característica más notoria, conflictiva y potencialmente explosiva del momentoactual es el proyecto de abandonar la visión kantiana de un próximo Bürgerliche Vereinigung der Menschheit, coincidiendo con las realidades de la ya avanzada y acelerada globalización de las finanzas, la industria, el co mercio, la información y todas las formas y modalidades de la infracción de la ley. Estrechamente asociada con ese proyecto se encuentra la confrontación entre una mentali dad y un sentimiento Klein aber mein («pequeño pero mío») y la realidad de unas condiciones de existencia cada vez más cosmopolitas.
Ciertamente, como resultado de la globalización y de la división consiguiente del poder y de la política, en la actualidad los Estados se están convirtiendo en poco más que vecindarios un poco más grandes, encajados dentro de unas fronteras vagamente delineadas, porosas e ineficazmente fortificadas; por su parte, los vecindarios de antaño —que una vez se dio por sentado que se encaminaban a la papelera de la historia junto con todos los demás pouvoirs intermédiaires— se esfuerzan ahora por asumir los roles de «pequeños Estados», sacándole el máximo partido a lo que queda de la política cuasilocal y de la prerrogativa estatal monopolista antaño celosamente protegida e inalienable de establecer una separación entre el «nosotros» y el «ellos» (y viceversa, por supuesto). Para estos pequeños Estados, «hacia delante» se reduce a «de vuelta a las tribus».
Dentro de un territorio poblado por tribus, los bandos en conflicto se evitan entre ellos y desisten obstinadamente de convencerse, de hacer proselitismo o de convertirse los unos a los otros; la inferioridad de un miembro —cualquier miembro— de una tribu foránea es y debe seguir siendo un mal predeterminado, eterno e incurable, o por lo menos debe percibirse y tratarse como tal. La inferioridad de la otra tribu constituye su condición imborrable e irreparable y su estigma indeleble, capaz de resistir a cualquier intento de rehabilitación. Una vez instituida de acuerdo con estas reglas esa división entre «nosotros» y «ellos», el propósito de cualquier encuentro entre los antagonistas ya no es la mitigación, sino encontrar y crear más pruebas de que esa mitigación va en contra de la razón y resulta impensable. En su empeño por dejar las cosas como están y evitar infortunios, los miembros de las distintas tribus atrapadas en un bucle de superioridad/inferioridad no hablan entre ellos, sino el uno por encima del otro.
En el caso de los residentes en las zonas fronterizas grises (o exiliados en ellas), la condición de «resultar desconocidos y por tanto amenazadores» es un efecto de su resistencia imputable e inherente a las categorías cognitivas que sirven como pilares del «orden» y de la «normalidad», o bien de su evasión de dichas categorías. Su pecado capital o crimen imperdonable consiste en ser causantes de una incapacitación mental y pragmática, que a su vez es consecuencia de la confusión conductual que no pueden evitar generar (aquí podemos recordar la definición que daba Ludwig Wittgenstein del entendimiento como un saber comportarse). Además, ese pecado resulta tremendamente difícil de redimir, debido a la firme negativa por parte del «nosotros» a emprender cualquier diálogo con el «ellos» que intente desafiar y vencer la imposibilidad inicial del entendimiento. El traslado a una zona gris es un proceso autoimpulsado, puesto en marcha e intensificado por el colapso de la comunicación, o bien por el rechazo a priori a comunicarse. A fin de cuentas, la elevación de la dificultad del entendimiento hasta el nivel de mandato moral y de deber predeterminado por Dios o por la historia constituye la causa principal y el estímulo primordial de ese trazado y esa fortificación de fronteras que nos separan a «nosotros» de «ellos», principalmente —aunque no exclusivamente— por causas religiosas o étnicas. A modo de interfaz entre ambos, la zona gris de la ambigüedad y la ambivalencia constituye inevitablemente el territorio principal (y a menudo el único) en el que se despliegan las hostilidades implacables y se disputan las batallas entre «nosotros» y «ellos».
El papa Francisco —quizá la única figura pública con autoridad mundial que ha tenido el valor y la decisión de hurgar en las causas profundas de la maldad, la confusión y la impotencia actuales y de exponerlas a la vista— declaró con motivo de la concesión del Premio Carlomagno de 2016 que:
Si hay una palabra que no tenemos que cansarnos de repetir, es la siguiente: diálogo. Estamos llamados a promover una cultura del diálogo por todos los medios posibles y de esa forma reconstruir el tejido social. La cultura del diálogo implica un verdadero aprendizaje y una disciplina que nos permitan percibir a los demás como interlocutores válidos, respetar al extranjero, al inmigrante y a la gente de culturas distintas y considerarlo alguien a quien vale la pena escuchar. Hoy en día necesitamos con urgencia implicar a todos los miembros de la sociedad en la construcción de «una cultura que privilegie el diálogo como forma de encuentro» y en la creación de «los medios para generar el consenso y el acuerdo a la vez que se busca la meta de una sociedad justa, receptiva e inclusiva» (Evangelii Gaudium, 239). La paz será duradera en la medida en que suministremos a nuestros hijos las armas del diálogo y les enseñemos a librar la justa batalla del encuentro y la negociación. De esta forma, les legaremos una cultura capaz de diseñar estrategias de vida y no de muerte, de inclusión y no de exclusión.
Y de inmediato añade una frase que contiene otro mensaje inseparablemente conectado a la cultura del diálogo, y en efecto requisito indispensable para esa cultura: «Esta cultura [...] debe formar parte integral de la educación que se imparte en las escuelas, traspasando las fronteras entre disciplinas y contribuyendo a darles a los jóvenes las herramientas necesarias para resolver los conflictos de una forma distinta a la que estamos acostumbrados».
Postular una cultura del diálogo como meta de la educación y postularnos a nosotros en el rol de maestros implica a las claras que los problemas que nos acosan hoy en día no van a desaparecer en un futuro cercano; se trata de unos problemas que no nos servirá de nada intentar solucionar «de las formas en que estamos acostumbrados», pero a los que la cultura del diálogo tiene una posibilidad de encontrar unas soluciones más humanas (y esperemos que más efectivas). La antigua pero en absoluto anticuada sabiduría popular china instruye a quienes se preocupan por sembrar grano al año siguiente; a quienes se preocupan en plantar árboles en el decenio siguiente; y a quienes se preocupan por educar a la gente los cien años siguientes.
Los problemas que afrontamos hoy en día no admiten varitas mágicas, atajos ni curas instantáneas; piden nada menos que otra revolución cultural. Por eso también exigen pensamiento y preparación a largo plazo: unas artes que por desgracia prácticamente han caído en el olvido y apenas se ponen ya en práctica en estas vidas ajetreadas que vivimos sometidos a la tiranía del momento. Necesitamos recordar y aprender de nuevo esas artes. Y a fin de hacerlo, necesitamos sangre fría, nervios de acero y mucho valor; y por encima de todo necesitamos una visión realmente y plenamente a largo plazo, y mucha paciencia.
Fuente El País. España.
Comentarios sobre este texto:
 Condiciones de uso de los contenidos según licencia Creative Commons |
|
|
Director: Arturo Blanco desde Marzo de 2000. Antroposmoderno.com © Copyright 2000-2024. Política de uso de Antroposmoderno  | |